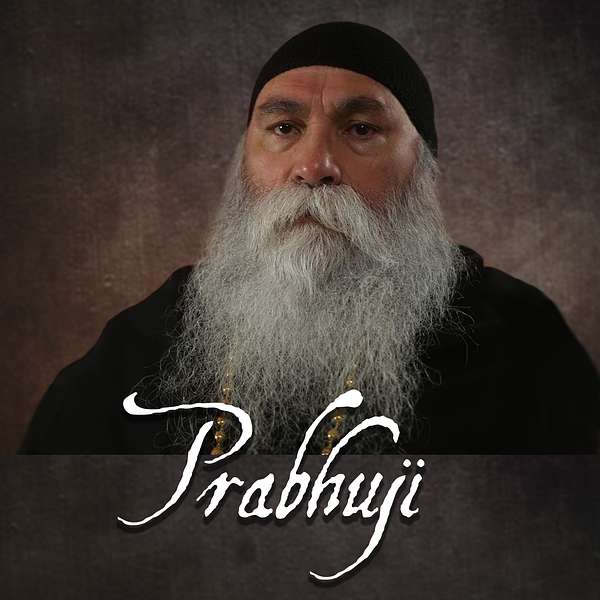
Prabhuji en Español
Para obtener más información sobre Prabhuji, visite: https://www.prabhuji.net/Prabhuji
Facebook: https://www.facebook.com/MysticAvadhuta/
Tienda: https://prabhujisgifts.com/
Youtube: https://www.youtube.com/c/Prabhuji108
Libros: https://prabhujisgifts.com/collections/books-in-spanish
David, Ben Yosef, Har-Zion, quien escribe bajo el seudónimo de Prabhuji, es místico avadhūta. En 2011, decidió retirarse de la sociedad y adoptar una vida eremítica de silencio y contemplación. Pasa sus días en soledad, escribiendo, pintando, orando y meditando.
Prabhuji no acepta el papel de una autoridad religiosa que, a lo largo de los años, la gente ha intentado atribuirle. Aunque muchos lo consideran un ser iluminado, Prabhuji no se presenta como un predicador, guía, coach, creador de contenido, persona influyente, preceptor, mentor, consejero, asesor, monitor, tutor, orientador, profesor, instructor, educador, iluminador, pedagogo, evangelista, rabino, posek halajá, sanador, terapeuta, satsanguista, psíquico, líder, médium, salvador o gurú. Se ha retirado de toda actividad pública y no ofrece sat-saṅgs, conferencias, reuniones, retiros, seminarios, encuentros, grupos de estudio o cursos.
Durante 15 años (1995-2010), Prabhuji aceptó las solicitudes de algunas personas que pidieron expresamente ser discípulos suyos. En el año 2010, tomó la irrevocable decisión de rechazar nuevas solicitudes. Objeta la religiosidad social, organizada y comunitaria. Su mensaje no promueve la espiritualidad colectiva, sino la búsqueda individual e interior.
Prabhuji no hace proselitismo. A través de sus declaraciones, no intenta persuadir, convencer o inducir a nadie a cambiar su perspectiva, filosofía o religión. Prabhuji no ofrece consejos, asesoría, guía, métodos de autoayuda ni técnicas de desarrollo físico o psicológico. Sus enseñanzas no otorgan soluciones a problemas materiales, económicos, psicológicos, amorosos, familiares, sociales o corporales. Prabhuji no promete milagros ni salvación espiritual. Solo habla de lo que le ocurrió. Prabhuji comparte propia experiencia fraternalmente sin intención de atraer discípulos, visitantes o seguidores. En la actualidad, escribe libros y ofrece charlas solo a los pocos discípulos y amigos que le acompañan.
Un grupo de discípulos y amigos contribuye voluntariamente a preservar la visión, mensaje y legado de Prabhuji para futuras generaciones. Según sus humildes posibilidades, cooperan en la distribución de sus libros, sitios web y videos de charlas impartidas a pequeños grupos de discípulos en el Ashram Prabhuji.
Un grupo de discípulos y amigos contribuye voluntariamente a preservar la visión, mensaje y legado de Prabhuji para futuras generaciones. Según sus humildes posibilidades, cooperan en la distribución de sus libros, sitios web y videos de charlas impartidas a pequeños grupos de discípulos en el Ashram Prabhuji.
Les rogamos a todos respetar su privacidad y no tratar de contactarse con él, por ningún medio, para pedir entrevistas, bendiciones, śaktipāta, iniciaciones o visitas personales.
Este podcast no es administrado por Prabhuji mismo, sino por algunos de sus discípulos y amigos, con el propósito de preservar su mensaje de sabiduría.
Advertencia:Las ideas expresadas por Prabhuji no deben ser consideradas un sustituto del consejo médico o de la ayuda profesional. Si la ayuda o el asesoramiento de un experto es necesaria, deben buscarse los servicios de un profesional competente.
Prabhuji en Español
El vacío y lo imposible: diálogo entre el budismo mahayana y el psicoanálisis lacaniano
Hoy propongo un diálogo entre el psicoanálisis lacaniano y las enseñanzas budistas mahayana.
Ambas investigan los límites del lenguaje, las imágenes y los conceptos, aunque desde perspectivas radicalmente distintas.
Estas tradiciones surgidas en contextos históricos y culturales completamente diferentes comparten un propósito esencial,
explorar aquello que trasciende de las categorías con las que comprendemos el
mundo.
Hoy propongo un
diálogo entre el psicoanálisis
lacaniano y las
enseñanzas budistas mahayana.
Ambas investigan los
límites del lenguaje,
las imágenes y los
conceptos, aunque desde perspectivas
radicalmente distintas.
Estas tradiciones surgidas
en contextos históricos
y culturales completamente diferentes
comparten un propósito esencial,
explorar aquello que
trasciende de las categorías
con las que comprendemos el
mundo.
Lacan propone una teoría de la
subjetividad
estructurada en tres registros,
lo simbólico, lo imaginario y lo real.
Lo simbólico se refiere al lenguaje y
los sistemas que organizan nuestra realidad.
Lo imaginario abarca las imágenes y
las identificaciones que conforman
nuestra percepción de nosotros mismos.
Finalmente, lo real.
Lo real es aquello que está
más allá de toda representación.
Lacan lo define como lo imposible.
No puede integrarse ni simbolizarse,
pero paradójicamente,
organiza y da forma nuestra experiencia.
En el budismo Mahayana encontramos
la enseñanza central
de la vacuidad o shunyata.
Esta afirma que ningún fenómeno posee
una existencia intrinsica.
Nada es independiente,
ni tiene una esencia fija,
ya que todo depende de causas,
condiciones y relaciones.
Nagarjuna lo expresó con claridad.
Las cosas son vacías porque son
dependientemente originadas,
dependientemente originadas.
Eso implica que la
la realidad, lejos de ser
sólida, concreta o permanente,
es fluida e interdependiente.
Aunque el budismo y Lacan parten
de perspectivas completamente distintas,
comparten un tema fundamental.
El vacío estructural
que subyase tanto a nuestra
experiencia del mundo como la
naturaleza de la realidad.
En la shunyata,
el vacío no significa ausencia de
existencia,
sino carencia de una esencia propia.
Para Lacan,
lo real es un vacío
en el sistema simbólico,
un límite infranqueable.
Analicemos cómo estas
concepciones se entrelazan y a la vez divergen.
Comencemos con la shunyata.
En el budismo, esta noción
no se limita a los objetos externos.
También incluye al
sujeto que los percibe.
La idea del yo, como entidad
sólida y autónoma, es, según el budismo,
una ilusión que perpetúa el apego,
el sufrimiento y las emociones negativas.
Muy importante en el budismo.
Shunyata no niega la existencia del yo,
pero redefine su
naturaleza como un constructo
dependiente de
condiciones en constante transformación.
Por lo tanto,
nuestra relación con el mundo
se basa en una percepción
distorsionada de la realidad.
En el caso de Lacan, lo real
no alude a lo empírico ni tangible.
no es un objeto
perceptible a través de los sentidos.
Más bien lo real es un
límite, una ausencia vinculada al deseo.
Para lacan el deseo no
intenta llenar un vacío accidental.
Por el contrario, ese vacío,
esa falta,
constituye la esencia del deseo mismo.
Nunca logramos plenamente
lo que deseamos,
porque lo real como vacío estructural es
inefable e imposible de simbolizar.
Aquí hayamos un punto de
conexión esencial entre Shunyata y lo real.
Ambas nociones cuestionan
las ideas de sustancia y esencia.
Tanto en Lacan como en el
budismo, la realidad no es fija ni inmutable.
En Shunyata los fenómenos
carecen de naturaleza intrínseca.
Están vacíos porque
dependen de causas externas.
En Lacan, lo real es lo que permanece
fuera del sistema simbólico,
aquello que el lenguaje no puede capturar.
Sin embargo, estas
tradiciones no son idénticas.
Una diferencia crucial
está en la posición del sujeto.
En el psicoanálisis Lacaniano,
el sujeto ocupa un lugar central.
Todo se organiza en
función de su relación con el lenguaje,
el deseo y
los registros de lo simbólico,
lo imaginario y lo real.
En contraste el
budismo busca desmantelar
la noción misma de un
sujeto independiente, autónomo.
Desde la perspectiva budista, el yo
no es una identidad sólida, concreta,
sino una construcción que
surge de interrelaciones.
Esto conduce a la disolución
de la dualidad entre sujeto y objeto.
Otra diferencia importante
radica en los fines de estas perspectivas.
En el budismo, la
realización de shunyata es transformadora.
Su realización conduce a la liberación
del sufrimiento, al permitir desapegarse de
las ilusiones que generan
conflictos y emociones negativas.
En Lacan, lo real no es superable.
Es un límite permanente que estructura
la subjetividad y que
no puede ser trascendido.
Sin embargo, tanto la shunyata
del budismo como lo real de Lacan,
nos desafían a replantear nuestras
suposiciones más
fundamentales sobre la realidad.
Nos enseñan que el
vacío no es un defecto,
es una condición
esencial de la existencia.
Existe un vacío en el núcleo de nuestra experiencia
que lejos de
ser una carencia o una falta,
constituye el origen, la
fuente, de la cual todo surge, todo emana.
En ese espacio inefable, es
posible relacionarse con el mundo
y con nosotros mismos desde
una perspectiva fresca y renovada,
más allá de las ilusiones.
En el vacío donde la realidad se
revela como un campo de interconexión infinita.
En el lugar donde el
lenguaje se quiebra
y las imágenes se desvanecen,
perresiste una resonancia.
Lo que nunca podrá
ser plenamente articulado.
Este vacío, concebido como lo real
en la teoría Lacaniana
o como la
vacuidad en las enseñanzas budistas,
no es un abismo destructor,
es una apertura que permite una nueva realización,
es un territorio donde las certezas se
desvanecen y las
estructuras que parecían inmutables
se revelan como
procesos en constante transformación.
Un paralelo útil
para comprender esto
es el horizonte,
un destino inalcanzable
que delimita nuestra visión
y sugiere lo inexplorado.
Así puede
entenderse el vacío como un límite
que no encierra sino
que señala la posibilidad
de superar categorías pré-establecidas,
replanteando nuestra
relación con la existencia.
Este vacío, lejos de
generar angustia o desesperanza,
nos recuerda que la realidad es un
constructo en constante
evolución, siempre en proceso,
siempre inacabado.
El budismo mahayana sostiene que los
fenómenos carecen de esencia fija, concreta,
surgiendo de un
entramado de interrelaciones.
Esto contrasta con la tendencia
humana a aferrarse a lo que considera permanente.
origen del sufrimiento.
Paralelamente, Lacan analiza
el deseo humano
estructurado alrededor
de una carencia insaciable.
Aunque esta carencia pueda parecer
frustrante, es también
la base de nuestra subjetividad
y nuestra posibilidad de cambio.
Al aceptar el límite
como parte fundamental de
nuestra experiencia,
abandonamos la frustrante
persecución de lo inalcanzable.
Reconocer que nunca alcanzaremos
plenamente lo que deseamos no significa rendirse.
Nos abre a vivir con
una disposición renovada.
Habitar el vacío no es sucumbir ante la carencia,
es descubrir en
ella una fuerza transformadora.
En ese vacío, logramos una conexión más
auténtica con todo y todos,
incluso con nosotros mismos.
Así, el vacío se revela como
el inicio de un movimiento perpetuo.
Nos invita a soltar
las pretensiones de certeza
y aceptar la fluidez como
parte esencial de la existencia.
En ese espacio, entre
lo conocido y lo inalcanzable,
aguarda nuestro potencial.
En este terreno, lo que
falta no representa una pérdida,
sino la fuerza que nos empuja.
Hacia lo que aún puede llegar a ser.