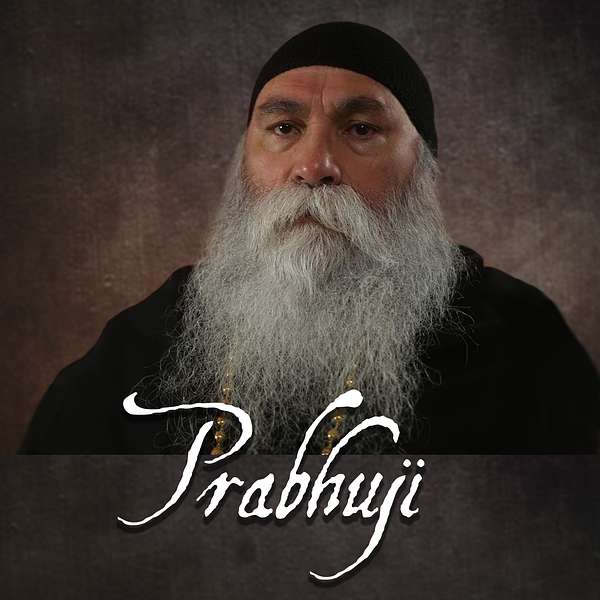
Prabhuji en Español
Para obtener más información sobre Prabhuji, visite: https://www.prabhuji.net/Prabhuji
Facebook: https://www.facebook.com/MysticAvadhuta/
Tienda: https://prabhujisgifts.com/
Youtube: https://www.youtube.com/c/Prabhuji108
Libros: https://prabhujisgifts.com/collections/books-in-spanish
David, Ben Yosef, Har-Zion, quien escribe bajo el seudónimo de Prabhuji, es místico avadhūta. En 2011, decidió retirarse de la sociedad y adoptar una vida eremítica de silencio y contemplación. Pasa sus días en soledad, escribiendo, pintando, orando y meditando.
Prabhuji no acepta el papel de una autoridad religiosa que, a lo largo de los años, la gente ha intentado atribuirle. Aunque muchos lo consideran un ser iluminado, Prabhuji no se presenta como un predicador, guía, coach, creador de contenido, persona influyente, preceptor, mentor, consejero, asesor, monitor, tutor, orientador, profesor, instructor, educador, iluminador, pedagogo, evangelista, rabino, posek halajá, sanador, terapeuta, satsanguista, psíquico, líder, médium, salvador o gurú. Se ha retirado de toda actividad pública y no ofrece sat-saṅgs, conferencias, reuniones, retiros, seminarios, encuentros, grupos de estudio o cursos.
Durante 15 años (1995-2010), Prabhuji aceptó las solicitudes de algunas personas que pidieron expresamente ser discípulos suyos. En el año 2010, tomó la irrevocable decisión de rechazar nuevas solicitudes. Objeta la religiosidad social, organizada y comunitaria. Su mensaje no promueve la espiritualidad colectiva, sino la búsqueda individual e interior.
Prabhuji no hace proselitismo. A través de sus declaraciones, no intenta persuadir, convencer o inducir a nadie a cambiar su perspectiva, filosofía o religión. Prabhuji no ofrece consejos, asesoría, guía, métodos de autoayuda ni técnicas de desarrollo físico o psicológico. Sus enseñanzas no otorgan soluciones a problemas materiales, económicos, psicológicos, amorosos, familiares, sociales o corporales. Prabhuji no promete milagros ni salvación espiritual. Solo habla de lo que le ocurrió. Prabhuji comparte propia experiencia fraternalmente sin intención de atraer discípulos, visitantes o seguidores. En la actualidad, escribe libros y ofrece charlas solo a los pocos discípulos y amigos que le acompañan.
Un grupo de discípulos y amigos contribuye voluntariamente a preservar la visión, mensaje y legado de Prabhuji para futuras generaciones. Según sus humildes posibilidades, cooperan en la distribución de sus libros, sitios web y videos de charlas impartidas a pequeños grupos de discípulos en el Ashram Prabhuji.
Un grupo de discípulos y amigos contribuye voluntariamente a preservar la visión, mensaje y legado de Prabhuji para futuras generaciones. Según sus humildes posibilidades, cooperan en la distribución de sus libros, sitios web y videos de charlas impartidas a pequeños grupos de discípulos en el Ashram Prabhuji.
Les rogamos a todos respetar su privacidad y no tratar de contactarse con él, por ningún medio, para pedir entrevistas, bendiciones, śaktipāta, iniciaciones o visitas personales.
Este podcast no es administrado por Prabhuji mismo, sino por algunos de sus discípulos y amigos, con el propósito de preservar su mensaje de sabiduría.
Advertencia:Las ideas expresadas por Prabhuji no deben ser consideradas un sustituto del consejo médico o de la ayuda profesional. Si la ayuda o el asesoramiento de un experto es necesaria, deben buscarse los servicios de un profesional competente.
Prabhuji en Español
Donde hay poder, hay resistencia: una reflexión inspirada en Foucault
Hoy continuaremos explorando el legado de Michel Foucault, uno de los filósofos
más brillantes del siglo XX.
Esta es nuestra segunda charla acerca del tema.
Uno de los aportes más originales de Foucault es su forma de analizar el poder.
Tradicionalmente, se piensa en el poder como una posesión, como una fuerza
ejercida de arriba hacia abajo.
Sin embargo, Foucault revela una perspectiva distinta, diferente.
Hoy continuaremos
explorando el legado de Michel Foucault,
uno de los filósofos
más brillantes del siglo XX.
Esta es nuestra
segunda charla acerca del tema.
Uno de los aportes
más originales de Foucault
es su forma de analizar el poder.
Tradicionalmente, se
piensa en el poder como una posesión,
como una fuerza
ejercida de arriba hacia abajo.
Sin embargo, Foucault revela
una perspectiva distinta, diferente.
El poder no sólo reprime, también crea,
genera normas,
saberes y especialmente sujetos.
Está presente en todas partes,
no únicamente en instituciones formales
como gobiernos o empresas,
sino también en
nuestras interacciones cotidianas.
En su obra Vigilar y
castigar, Foucault analiza cómo
el poder ha
evolucionado a lo largo de la historia.
En el pasado, el castigo era visible
y perturbador, como por
ejemplo en las ejecuciones públicas.
En la modernidad, el poder
se sutiliza y se vuelve más eficaz.
Un ejemplo de este
concepto es el panóptico,
un diseño de prisiones que permite a
los guardias vigilar sin ser vistos.
Los prisioneros, al ignorar si están
siendo observados, comienzan a autorregularse.
Este modelo también se implementa
en escuelas, en hospitales
y otros espacios modernos.
No se trata únicamente de vigilancia.
Las instituciones
modernas también generan categorías
que determinan lo normal y lo
anormal, lo sano y lo patológico.
Las ciencias humanas,
frecuentemente vistas como objetivas
o consideradas objetivas, participan
activamente en este proceso.
Según Foucault, estas disciplinas no
solo buscan comprender al ser humano,
sino que también lo clasifican,
gestionan y controlan, lo dominan.
Un aspecto
frecuentemente discutido en la obra
de Foucault es su
visión sobre la resistencia.
Afirma que donde hay poder hay
resistencia, pero no detalla cómo se lleva a cabo.
Esto ha generado críticas incluso
entre sus seguidores quienes señalan que se
dedica más a describir los mecanismos de
dominación que a
proponer formas de desafiarlos.
Sin embargo, Foucault ofrece una clave.
Ofrece una clave.
La resistencia no
implica un enfrentamiento directo,
sino que se
manifiesta de manera más sutil.
Consiste en abrir
fisuras y crear espacios donde
las normas
establecidas puedan ser cuestionadas.
Finalmente, quiero
destacar otro tema central.
La crítica a la razón moderna en su
obra Historia de la locura en la época clásica,
Foucault muestra cómo la
modernidad confinó y excluyó la locura.
Los manicomios, por ejemplo, no
sólo aislaban a los pacientes de la sociedad,
también establecían
qué era aceptable y que no.
Este proceso de exclusión
constituye una forma de poder,
un mecanismo para
reforzar la autoridad de la
razón sobre aquello
que no se ajusta a sus normas.
Este análisis se aplica también a
otras áreas, como las cárceles y los hospitales,
donde opera una lógica similar.
Estas instituciones no
sólo cumplen funciones prácticas,
también configuran
nuestra forma de comprender el mundo,
de clasificarnos a
nosotros mismos y a los demás.
Foucault nos deja una lección
esencial, una lección muy importante.
Poder, saber y
subjetividad están profundamente enlazados.
Su obra nos invita a
mirar más allá de lo evidente,
a cuestionar
estructuras que parecen naturales,
pero son históricas y contingentes.
En ese cuestionamiento, tal vez podamos
imaginar formas
distintas de ser y estar en el mundo.
Uno de los conceptos más
influyentes de Foucault es el poder pastoral,
inspirado en Heidegger.
Utiliza esta idea para explicar cómo
se ejerce el control en diversas sociedades.
En términos simples, el poder pastoral
se asemeja a un pastor que cuida su rebaño,
con una diferencia crucial,
una diferencia esencial, central.
Aquí se trata de seres humanos.
Este poder no sólo
guía y protege,
también domina, moldeando conductas y conciencias
en nombre de un orden superior.
El concepto de poder pastoral proviene
de la Iglesia
Católica durante la Edad Media.
En el acto de confesión, el
fiel revela sus pecados al sacerdote.
Esta práctica religiosa era
también un mecanismo de vigilancia.
Siendo representante de Dios, el
sacerdote accedía a los aspectos más íntimos,
más personales de la vida del confesante.
Este modelo de confesión se
fundamentaba en el temor al castigo divino.
El penitente, temiendo la condena
eterna, buscaba el perdón mediante la absolución.
Sin embargo, al hacerlo,
también aceptaba una estructura jerárquica
que reforzaba el dominio de la Iglesia.
El resultado?
Una relación de
poder profundamente desigual.
El fiel exponía su corazón
mientras el sacerdote, manteniendo su intimidad,
su privacidad conservaba
sus propios pensamientos en secreto.
Aquí se evidencia una dinámica clave.
El entrelafamiento
de conocimiento y poder.
Según Foucault, esta forma de
poder no desapareció en la modernidad.
En lugar de extinguirse, se
transformó y se trasladó a otras instituciones.
Pensemos en el Estado moderno.
La medicina, la
psiquiatría, la policía y la educación
han asumido roles
pastorales muy similares.
Un ejemplo claro es la
relación entre médico y paciente.
Al acudir al médico,
depositamos en él nuestra confianza.
Le revelamos todo,
síntomas, preocupaciones, incluso aspectos
que no compartiríamos
con otros, aspectos íntimos
que no compartiríamos con nadie más.
Sin embargo, en esta
relación existe una desigualdad implícita.
El médico posee el
conocimiento y con él el poder de definir
qué es normal o
anormal en nuestro cuerpo.
La psiquiatría lleva
esta dinámica aún más lejos.
El psiquiatra no solo
diagnostica, sino que también define
qué es cordura y qué es locura.
Qué es normal y qué es anormal.
Foucault señala que expresiones como
te voy a curar o te voy a sanar,
ocultan una estructura de control.
¿Por qué?
Porque tras esa afirmación
se esconde una relación donde el
psiquiatra impone su visión al paciente.
Lo interesante es que esta lógica no
se limita a la medicina o la psiquiatría.
También aparece en la policía.
Cuando un agente
exige confesiones a un detenido,
o en la educación.
En la educación donde los
maestros no solo transmiten conocimientos.
No, también transmiten valores y normas
que reflejan ideologías dominantes.
Para entender cómo el poder
pastoral se conecta con la historia
es crucial analizar la
interpretación de los procesos históricos de Foucault.
A diferencia de Hegel,
quien concebía la historia
como un desarrollo
continuo hacia la autoconsciencia,
Foucault rechaza esta idea de linealidad.
Se inspira en Nietzsche, quien,
en Segunda consideración intempestiva,
describe la historia
como un campo de batallas,
y rupturas, no como
una narrativa progresiva.
Para Foucault, la historia
está marcada por discontinuidades,
por momentos en los que fuerzas
opuestas luchan por definir la realidad.
Aquí emerge una idea central.
La verdad no es universal ni fija.
Es un efecto del poder.
Las narrativas
históricas que consideramos oficiales
son en realidad
versiones que han logrado prevalecer.
Este enfoque tiene
implicaciones profundas.
Las instituciones
modernas no solo describen la realidad,
sino que la configuran.
Pensemos en la medicina,
que define qué enfermedades existen
y cómo deben ser
tratadas o en la psiquiatría,
que establece los
criterios para determinar
qué comportamientos son aceptables.
La educación, por
supuesto, no es una excepción.
De eso me di cuenta a los nueve años.
En las aulas, no solo
se transmiten conocimientos,
sino que también
se moldean subjetividades.
Los contenidos escolares
reflejan las prioridades de los controladores.
La historia que estudiamos en libros
de texto glorifica ciertos eventos y figuras
mientras silencia otras perspectivas.
Esto refuerza a una visión del mundo que
beneficia a quienes sustentan el poder.
Aunque no elabora una
teoría completa sobre la resistencia,
propone el concepto de
contraconducta que describe las formas
en que las personas
desafían las normas impuestas.
Estas resistencias pueden
ser discretas y casi invisibles.
O también pueden
convertirse en rebeliones
que desmoronan los cimientos del sistema.
Un ejemplo que impactó profundamente
a Foucault fue la
revolución iraní contra el Sha.
Durante este
evento observó cómo multitudes
desarmadas
enfrentaban un régimen opresivo.
En su artículo periodístico
titulado La Rebelión de las Manos Vacías
reflexiona sobre lo que
impulsa a las personas a arriesgarlo todo,
hasta la propia vida por una causa.
Concluye que a
menudo la rebelión escapa
a las categorías
tradicionales del análisis político.
Sin embargo, reconoce que
incluso en las circunstancias más adversas
los individuos conservan una
capacidad esencial para resistir.
Este pensamiento
tiene implicaciones profundas.
Foucault nos invita a
cuestionar las narrativas dominantes
y a explorar cómo el
poder configura nuestra realidad.
Al mismo tiempo nos recuerda
que aunque el poder sea omnipresente,
la resistencia siempre es posible.
En esa resistencia reside la
capacidad de imaginar un futuro diferente.
El poder nos atraviesa,
pero no nos define completamente.
Incluso en las redes más
complejas de control existen fisuras.
En esas fisuras
nace la libertad, como un río
que traza su camino
entre las rocas más firmes.
Hemos analizado cómo el
poder se entrelaza con el saber,
cómo modela nuestras
vidas y determina nuestras acciones.
Según Foucault, la historia no
es lineal, sino un campo de batallas,
un espacio donde las verdades
compiten, se imponen y en ocasiones se desmoronan.
Sin embargo, a pesar de
ello, o quizá precisamente por ello,
algo siempre
permanece, la posibilidad de resistir.
La resistencia no
siempre es un estallido.
A veces un susurro,
un pequeño acto imperceptible
que abre fisuras en
las estructuras más rígidas,
no necesita
explicaciones, simplemente ocurre.
Porque aunque el poder busque moldearnos,
nunca jamás logra borrar completamente
nuestra capacidad de imaginar alternativas.
Imaginemos por un momento esas
manos vacías que Foucault contempló en Irán.
Manos que se alzaron contra fusiles,
manos sin armas, desarmadas por completo,
pero cargadas con algo mucho más potente.
El deseo de
transformar lo que parecía inamovible.
Ese deseo vive en cada uno de nosotros.
El legado de Foucault no es
sólo una crítica, es un recordatorio.
Nos dice que el poder está en todos
lados, pero también lo está la libertad.
Nos invita a no
aceptarlo obvio como inevitable.
Nos desafía a
buscar las grietas, a mirar más
allá de las verdades
que nos han sido impuestas.
Y así,
mientras recorremos
este laberinto que es la vida,
quizás lo más importante no
sea hallar todas las respuestas,
sino continuar formulando las
preguntas que el poder desearía que olvidáramos.
Porque en cada
pregunta se abre una posibilidad
y en cada posibilidad
nace una chispa de cambio.