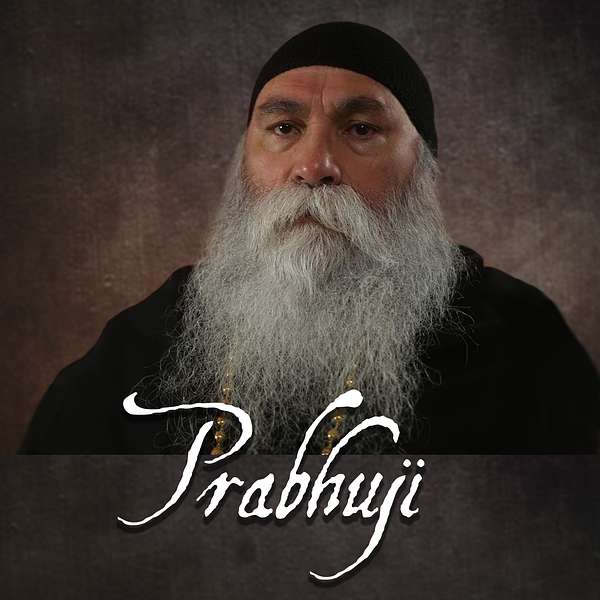
Prabhuji en Español
Para obtener más información sobre Prabhuji, visite: https://www.prabhuji.net/Prabhuji
Facebook: https://www.facebook.com/MysticAvadhuta/
Tienda: https://prabhujisgifts.com/
Youtube: https://www.youtube.com/c/Prabhuji108
Libros: https://prabhujisgifts.com/collections/books-in-spanish
David, Ben Yosef, Har-Zion, quien escribe bajo el seudónimo de Prabhuji, es místico avadhūta. En 2011, decidió retirarse de la sociedad y adoptar una vida eremítica de silencio y contemplación. Pasa sus días en soledad, escribiendo, pintando, orando y meditando.
Prabhuji no acepta el papel de una autoridad religiosa que, a lo largo de los años, la gente ha intentado atribuirle. Aunque muchos lo consideran un ser iluminado, Prabhuji no se presenta como un predicador, guía, coach, creador de contenido, persona influyente, preceptor, mentor, consejero, asesor, monitor, tutor, orientador, profesor, instructor, educador, iluminador, pedagogo, evangelista, rabino, posek halajá, sanador, terapeuta, satsanguista, psíquico, líder, médium, salvador o gurú. Se ha retirado de toda actividad pública y no ofrece sat-saṅgs, conferencias, reuniones, retiros, seminarios, encuentros, grupos de estudio o cursos.
Durante 15 años (1995-2010), Prabhuji aceptó las solicitudes de algunas personas que pidieron expresamente ser discípulos suyos. En el año 2010, tomó la irrevocable decisión de rechazar nuevas solicitudes. Objeta la religiosidad social, organizada y comunitaria. Su mensaje no promueve la espiritualidad colectiva, sino la búsqueda individual e interior.
Prabhuji no hace proselitismo. A través de sus declaraciones, no intenta persuadir, convencer o inducir a nadie a cambiar su perspectiva, filosofía o religión. Prabhuji no ofrece consejos, asesoría, guía, métodos de autoayuda ni técnicas de desarrollo físico o psicológico. Sus enseñanzas no otorgan soluciones a problemas materiales, económicos, psicológicos, amorosos, familiares, sociales o corporales. Prabhuji no promete milagros ni salvación espiritual. Solo habla de lo que le ocurrió. Prabhuji comparte propia experiencia fraternalmente sin intención de atraer discípulos, visitantes o seguidores. En la actualidad, escribe libros y ofrece charlas solo a los pocos discípulos y amigos que le acompañan.
Un grupo de discípulos y amigos contribuye voluntariamente a preservar la visión, mensaje y legado de Prabhuji para futuras generaciones. Según sus humildes posibilidades, cooperan en la distribución de sus libros, sitios web y videos de charlas impartidas a pequeños grupos de discípulos en el Ashram Prabhuji.
Un grupo de discípulos y amigos contribuye voluntariamente a preservar la visión, mensaje y legado de Prabhuji para futuras generaciones. Según sus humildes posibilidades, cooperan en la distribución de sus libros, sitios web y videos de charlas impartidas a pequeños grupos de discípulos en el Ashram Prabhuji.
Les rogamos a todos respetar su privacidad y no tratar de contactarse con él, por ningún medio, para pedir entrevistas, bendiciones, śaktipāta, iniciaciones o visitas personales.
Este podcast no es administrado por Prabhuji mismo, sino por algunos de sus discípulos y amigos, con el propósito de preservar su mensaje de sabiduría.
Advertencia:Las ideas expresadas por Prabhuji no deben ser consideradas un sustituto del consejo médico o de la ayuda profesional. Si la ayuda o el asesoramiento de un experto es necesaria, deben buscarse los servicios de un profesional competente.
Prabhuji en Español
Michel Foucault: vida, legado y conexión entre saber y poder
Esta es la primera charla de dos dedicadas a la vida y el legado de Michel Foucault destacado y polémico filósofo del siglo XX.
Su pensamiento revolucionó nuestra comprensión del poder, el saber, y la subjetividad, impactando áreas tan variadas como la filosofía, la medicina, la psicología e incluso los estudios de género.
Esta es la primera charla de dos
dedicadas a la vida y el legado de
Michel Foucault
destacado y polémico filósofo del siglo XX.
Su pensamiento revolucionó
nuestra comprensión del poder, el saber,
y la subjetividad,
impactando áreas tan variadas como
la filosofía, la medicina, la psicología
e incluso los estudios de género.
Analizaremos su
biografía, sus ideas centrales
y sobre todo, su
influencia perdurable en el mundo actual.
Este análisis no se centra
solo en un hombre, en una persona
sino en una forma
innovadora de comprender
las estructuras que
nos rodean y nos moldean.
Michel Paul Foucault nació el 15
de octubre de 1926 en Poitiers, Francia.
En una familia acomodada.
Su padre, Paul-André
Foucault, era un reconocido cirujano
y su madre, Anne-Marie Malapert,
representaba los valores
tradicionales
de la burguesía de la época.
Michel fue el segundo de tres hermanos,
creciendo junto a su hermana
mayor Francine y su hermano menor Denis.
Foucault recibió una educación estricta.
Su infancia estuvo marcada por
expectativas muy altas de su familia
por ser el hijo varón destinado a
continuar el legado de su padre en medicina.
Sin embargo, desde
joven demostró un carácter introspectivo
y una inteligencia sobresaliente.
Completó sus estudios
primarios y secundarios en Poitiers
destacándose por
su notable capacidad académica.
Detrás de esta fachada de éxito
Foucault enfrentó profundas crisis personales.
Durante la adolescencia
sufrió episodios de depresión
que lo llevaron a
considerar el suicidio.
Ante esta situación, sus
padres lo enviaron a un psiquiatra.
Fue allí, en esas sesiones, donde
Michel confesó por primera vez su homosexualidad.
Este estigma generó en él
un constante conflicto interno
y un sentimiento de aislamiento.
En 1945, con tan sólo 19 años, Foucault
intentó ingresar a
la École Normale Supérieure,
una de las instituciones
más prestigiosas de Francia,
pero no logró superar el examen
de admisión en su primer intento.
Sin embargo, este tropiezo no lo detuvo.
Estudió intensamente en el
Lycée Henri-IV,
bajo la guía del destacado filósofo
Jean Hyppolite, especializado en Hegel.
Finalmente, en 1946,
logró ingresar a la École Normale,
donde permaneció por un
periodo de cuatro años.
Durante este tiempo,
Foucault tuvo contacto con
influyentes filósofos
contemporáneos como Maurice Merleau-Ponty.
Este periodo fue importante en su
formación, porque lo expuso a corrientes filosóficas
que posteriormente marcarían su pensamiento,
como la fenomenología, el
existencialismo y el estructuralismo.
A pesar de su éxito académico,
Foucault continuó enfrentando
intensas crisis personales
En el año 1948, tras obtener su
licenciatura en filosofía, intentó suicidarse.
Sin embargo, superó ese
episodio oscuro en su vida con resiliencia.
Decidió explorar el
comportamiento humano intensamente.
En 1949, obtuvo una licenciatura en
psicología, ampliando su formación intelectual.
En los años 50,
Foucault empezó a involucrarse políticamente,
motivado por su
interés por las estructuras de poder
y las ideologías, temas
clave en su obra posterior.
Bajo la influencia del destacado
teórico marxista Louis Althusser,
se unió al
Partido Comunista francés.
Sin embargo, su militancia fue
breve, en 1953, decepcionado por la rigidez del partido,
decidió abandonar
esta afiliación política.
En 1954, Foucault publicó su primer
libro, «Enfermedad mental y personalidad».
En esta obra, unió la filosofía y
la psicología para analizar las condiciones históricas
que configuran los desórdenes psíquicos.
Este enfoque
innovador en su tiempo
marcó el comienzo de una carrera
intelectual multidisciplinaria.
En 1955, Foucault se trasladó a Uppsala, Suecia,
para trabajar como lector de francés.
Una experiencia que resultó clave
para desarrollar las ideas centrales de su obra más influyente,
“Historia de la locura en la época clásica”,
publicada en 1961.
En este libro analizó cómo las
sociedades occidentales han definido
y tratado la locura a lo largo
del tiempo,
exponiendo las relaciones de poder
implícitas en estas prácticas.
Este enfoque histórico fue revolucionario.
Foucault entendía la locura no solo
como un fenómeno médico o psicológico,
sino como un constructo cultural que
reflejaba dinámicas de exclusión y control social.
Tras su estancia en
Suecia vivió en Polonia y Alemania,
donde continuó
profundizando en sus investigaciones.
En 1960, regresó a Francia para
enseñar en la Universidad de Clermont-Ferrand.
Allí conoció a Daniel Defert,
quien sería su pareja durante más de 20 años.
Este periodo marcó el inicio
de la etapa más prolífica de
su trayectoria intelectual.
En 1961, entre 1961 y 1969, formuló un método de
análisis histórico llamado «arqueología».
Este enfoque buscaba
desenterrar las estructuras
profundas que configuran las
prácticas discursivas de una época.
En obras como «El nacimiento de la clínica» (1963)
y «Las palabras y las cosas» (1966),
analizó cómo las ciencias
humanas construyen sus objetos de estudio.
Reveló los marcos epistémicos
que determinan lo que puede ser conocido.
No todos acogieron
su trabajo con entusiasmo,
Jean Paul Sartre, por
ejemplo, lo acusó de relativismo y
de abandonar los ideales
humanistas del existencialismo.
Pese a las críticas, su obra «Las palabras y las cosas»
consolidó a Foucault como
figura clave de la
filosofía contemporánea.
Desde 1969, Foucault
abandonó su método arqueológico
para adoptar uno genealógico
inspirado en Friedrich Nietzsche.
Este cambio metodológico lo llevó a
centrarse en las relaciones de poder
y cómo estas configuran
el saber y la subjetividad.
Su obra publicada en 1975, «Vigilar y castigar»,
es una de las más influyentes
Analizó el surgimiento de instituciones
disciplinarias modernas,
estudió prisiones, escuelas y hospitales.
Mostró cómo estas regulan comportamientos
y moldean identidades,
dando
lugar a lo que llamó biopolítica.
En sus últimos años, Foucault se
enfocó en la ética y la resistencia a las estructuras de poder
mediante prácticas de autocuidado.
Los volúmenes finales de «Historia de la sexualidad»
se publicaron en 1984.
En «El uso de los placeres» y «La inquietud de sí»,
exploró cómo los griegos y romanos
reflexionaban sobre la
moral y ejercian su libertad.
Esta etapa amplió su crítica al
poder, pero también ofreció una visión más
optimista sobre cómo construir formas
de subjetividad que escapen al control social.
Según Foucault, entender el poder no
es sólo un ejercicio intelectual,
sino un acto de resistencia que
él llama contraconducta.
Dice en «Vigilar y castigar»: «El poder genera conductas
y la resistencia al poder contraconductas».
Esta tesis permaneció inconclusa
debido a su fallecimiento antes de finalizarla.
Michel Foucault falleció el 25 de junio de 1984,
dejando un legado que inspira,
pero también incomoda.
Su obra invita a cuestionar las verdades asumidas
y reflexionar sobre las fuerzas
invisibles que moldean nuestra vida.
Su legado nos recuerda
que incluso en las estructuras más rígidas
existe espacio
para la libertad y la transformación.
Ahora exploraremos cómo las ideas de
Foucault transformaron nuestra comprensión del mundo,
desde el análisis del
poder hasta la redefinición de lo humano.
Su vida transcurrió
durante un periodo de profundos cambios intelectuales
donde se cuestionaban
las corrientes dominantes.
Él participó en debates
clave sobre conocimiento, poder
y la influencia de las
estructuras en nuestra existencia.
Foucault inició su labor filosófica
durante el auge del estructuralismo,
corriente que explicaba fenómenos humanos y
sociales mediante estructuras subyacentes.
Aunque se le asocia con esta
perspectiva, nunca aceptó esa etiqueta.
Coincidía sin embargo
en la crítica al humanismo
clásico y al sujeto
como centro de la experiencia.
Su pensamiento recibió la influencia
de Nietzsche, Heidegger y Lévi-Strauss,
quienes también cuestionaron
los fundamentos de la modernidad.
El estructuralismo
liderado por Claude Lévi-Strauss
transformó radicalmente la
forma de abordar el conocimiento.
En vez de considerar al individuo
como origen del significado, centró su atención
en las estructuras que
condicionan nuestras acciones, lenguaje y cultura.
Foucault asumió esta
perspectiva,
pero la amplió al afirmar que el
sujeto no es una esencia inmutable.
Según él somos el resultado de
historias, discursos y relaciones de poder
que nos moldean de formas que a
menudo no comprendemos plenamente.
Nietzsche fue clave
en este cambio de perspectiva.
Señaló que la verdad no
es eterna ni universal, sino
una construcción histórica que
varía según el tiempo y el contexto.
Heidegger, por otro lado,
criticó la visión moderna
que sitúa al
sujeto como centro del universo
Argumentaba que esta perspectiva
iniciada por Descartes provocó lo que llamó el olvido del ser,
reduciendo todo a
objetos susceptibles de dominio humano.
Foucault tomó estas ideas y
desarrolló su crítica radical del sujeto.
En su obra «Las palabras y las cosas»,
publicada en 1966,
planteó una
afirmación impactante para su época
«El hombre ha muerto»,
«El hombre ha muerto»,
pero no alude
a la desaparición del ser humano,
sino que cuestiona la idea del hombre
como base de todo conocimiento y moralidad.
Para él, esta concepción humanista
estaba agotada
y no podía sostenerse ante las nuevas maneras de
comprender el saber y el poder.
Pensemos en esto a través del
planteamiento del humanismo cartesiano.
Resumido en la célebre frase,
«cogito ergo sum» —«pienso, luego existo»—,
donde el sujeto se presenta como
fundamento de todo conocimiento.
Sin embargo, Foucault,
inspirado por Heidegger,
sostiene que este modelo no refleja
el funcionamiento real de las cosas.
El sujeto no es el origen de todo, es
una construcción, un efecto de estructuras históricas,
discursos y
relaciones de poder que lo moldean.
Esta crítica no fue fácil de aceptar.
Durante el mayo francés de 1968,
marcado por intensas protestas estudiantiles y sociales,
el estructuralismo enfrentó
fuertes cuestionamientos
por su excesiva abstracción.
Los estudiantes expresaron su rechazo
con la frase, «Las estructuras no bajan a la calle»
reflejando su
percepción de que esta teoría
no brindaba soluciones
prácticas para el cambio social.
En contraste, pensadores como
Sartre, defensores de la libertad
y la responsabilidad individual, fueron
mucho más valorados y apreciados en ese contexto.
Aquí surge una tensión interesante.
Sartre, al enfatizar la agencia
individual,
parecía pasar por alto las restricciones
impuestas por las estructuras.
Por su parte, Foucault,
Al centrarse en estas estructuras,
corría el riesgo de subestimar la capacidad
del individuo para
resistir o transformar su situación.
Este debate conserva su relevancia
hoy, especialmente al intentar comprender
cómo se articulan nuestras acciones
individuales con los sistemas que nos rodean.
Al finalizar esta charla sobre el
pensamiento de Michel Foucault,
reflexionemos brevemente sobre
la resonancia de sus ideas.
Su obra nos impulsa a trascender lo
evidente, cuestionar lo asumido como verdad
y desvelar las fuerzas silenciosas
pero constantes que moldean nuestra existencia.
Nos desafía a desentrañar los
discursos que sostienen nuestra realidad
y a entender que lo que
llamamos verdad no es más que el producto
de una historia
llena de luchas y tensiones.
Foucault nos legó una perspectiva
inquietante pero profundamente emancipadora,
un mundo donde el poder no
solo oprime sino también crea
y donde cada vínculo humano
alberga la posibilidad de cambio.
Su énfasis en la conexión
indisoluble entre saber y poder
nos alerta de que nuestras ideas más
íntimas no son enteramente propias.
Pero también nos señala
que en ese mismo espacio
germinan las
semillas de la resistencia.
Como en los jardines de
los antiguos filósofos
donde ética y política se fundían
en un diálogo incesante
Foucault nos invita a reflexionar
sobre el significado de ser humano
en un mundo regido
por estructuras invisibles.
Sin embargo, su mensaje va más allá.
Nos recuerda que incluso en los
sistemas más opresivos siempre existen grietas,
fisuras por las que se
filtra la luz de la libertad.
Al cerrar esta
sesión imaginemos qué preguntas
plantearía Foucault si
estuviera presente con nosotros.
¿Qué hacemos con el poder que
ejercemos y que se ejerce sobre nosotros?
¿Cómo transformar nuestras vidas y
sociedades a partir de este conocimiento?
Quizás en esa búsqueda
descubramos que comprender no es
un fin en sí mismo, sino el
primer paso hacia un cambio profundo.
Y tal vez al abandonar esta sala
carguemos con una certeza inquietante.
La filosofía cuando se vive plenamente
no sólo explica el mundo, sino que lo transforma
instándonos a
imaginar lo que aún no existe.